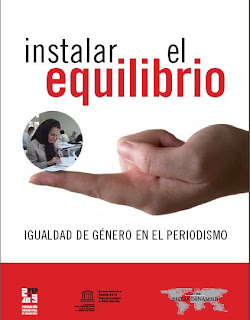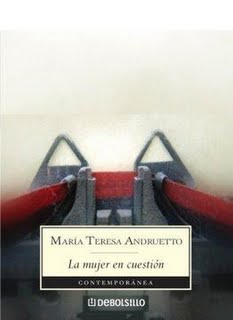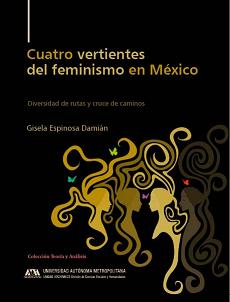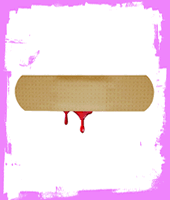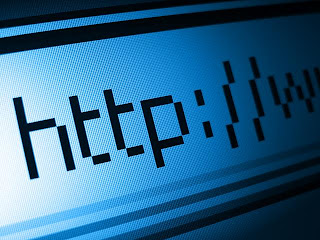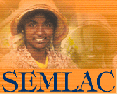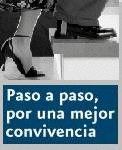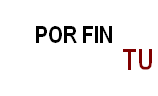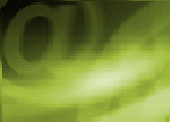EFEMÉRIDES DE ABRIL
4 de abril:
Día Internacional contra la Prostitución Infantil
7 de abril:
-Día Mundial de la Salud
-Nace en París Flora Tristán (1803)
-Nace en Chile Gabriela Mistral (1889), premio Nobel 1945
-Nace Victoria Ocampo, escritora (1870)
22 de abril:
Día Internacional de la Tierra
28 de abril:
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
30 de abril:
Día de la Niña
EFEMÉRIDES DE MARZO
1 de marzo:
Nace en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Alvarez (1924-1993), más conocida como Mercedes Valdivieso. En 1961 publica 'La Brecha', considerada como la primera novela feminista de Latinoamérica.
4 de marzo:
En México muere Adelina Zendejas (1909-1993), periodista, escritora y defensora de los derechos de las mujeres.
5 de marzo:
En Dijon fallece Gabrielle Suchon (1703), notable filósofa francesa, autora del Tratado de la moral y de la política (1693), la primera obra explícitamente filosófica escrita por una mujer en el mundo.
8 de marzo:
-Día Internacional de la Mujer
-En la ciudad de Melo, Uruguay, nace Juana Fernández Morales (1895-1980), poeta conocida mundialmente como Juana de Ibarbourou, o 'Juana de América'. Se la considera una de las figuras clave de la poesía hispanoamericana contemporánea.
14 de marzo:
Nace, en la Ciudad de México, Matilde Montoya (1857-1938). Fue la primera mujer que recibió el título de médica cirujana en 1887.
16 de marzo:
La pacifista estadounidense Rachel Corrie es arrollada (2003) por una excavadora militar en Gaza, cuando actuaba como 'escudo humano' para impedir la demolición de la casa de un médico de la localidad de Rafah.
19 de marzo:
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, anuncia su retiro del cargo (2002), luego de conocerse las presiones del gobierno de Estados Unidos para que dejara el cargo, por considerarla una persona 'molesta' para sus intereses.
20 de marzo:
La escritora estadounidense Harriet Beecher-Stowe (1811-1896), publica 'La Cabaña del Tío Tom' (1852), novela que se convierte en el manifiesto antiesclavista de su época.
21 de marzo:
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
23 de marzo:
Nace en Iquique, Chile, Elena Caffarena (1903-2003), figura emblemática del feminismo chileno.
28 de marzo:
-Nace Teresa de Ávila (1515-1582), conocida como Santa Teresa de Jesús, y una de las grandes místicas de su época.
-En 1915 Emma Goldman (1869-1940), anarquista rusa, es arrestada en Estados Unidos por explicar a una audiencia sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Fue considerada por el director de FBI, Edgar Hoover, 'la mujer más peligrosa de América', ordenando su expulsión del país.
30 de marzo:
-Día Internacional de las Empleadas del Hogar.
-En 2003 Doce calles de un sector urbano de Santo Domingo son bautizadas con los nombres de 12 mujeres que tuvieron una actuación en el campo de la enseñanza, las letras, artes y en la causa de los derechos de las mujeres.
31 de marzo:
Día Mundial del Agua.
EFEMÉRIDES DE FEBRERO
4 de febrero:
-Se suicida Violeta Parra (1917-1967), cantautora, recopiladora del
folklore y artista plástica chilena, y una de las figuras más relevantes de la cultura latinoamericana. Autora de un centenar de canciones, donde destaca 'Gracias a la Vida'.
-Día Mundial contra el
Cáncer.
5 de febrero:
Día de la Promulgación de la Constitución Mexicana.
6 de febrero:
Día contra la Mutilación Genital Femenina (Ablación).
7 de febrero:
La inglesa Ellen McArthur da la vuelta al mundo en velero en 72 días, 14 horas, rompiendo récord mundial (2005).
10 de febrero:
A la edad de 30 años se suicida la poeta y novelista estadounidense Silvia Plath (1932-1963), una de las figuras más relevantes del panorama literario de
Estados Unidos. La esclavitud de la condición femenina y la pasión de la inspiración poética, fueron temas recurrentes en su escritura.
11 de febrero:
Antonieta Rivas Mercado (1900-1931), escritora y destacada promotora cultural mexicana, pone fin a su vida. Su nombre está ligado a una época de
efervescencia política y cultural.
-Día Internacional del Enfermo y la Enferma.
12 de febrero:
Nace Lou Andreas-Salomé (1861-1937), filósofa alemana, discípula de Freud y amiga de Nietzsche. Interesada por la historia de las religiones y del
arte, la filosofía y la literatura clásica. Fue la única mujer aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Su relación con Nietzsche duró cerca de 43 años y fue básicamente
platónica. Tuvo una relación pasional con el poeta Rainer María Rilke.
16 de febrero:
Nace, en Nueva York, Susan Sontag (1933), una de las figuras intelectuales de mayor peso de occidente. Su multifácetica carrera como escritora abarca la novela, el
ensayo y la crítica de arte y cine. Es conocida por su activa disidencia política al convertirse en una mordaz opositora del gobierno de Bush.
21 de febrero:
A los 54 años muere la escritora inglesa Mary Shelley (1797-1851), autora de 'Frankenstein' o el 'Moderno Prometeo' (1818), novela clásica del género
gótico. También escribió la novela futurista 'The last man'. Editora de las obras del poeta Séller, con quien se casó. Fue hija del filósofo, literato, periodista e historiador William Godwin y
de la escritora feminista Mary Wollstonecraft.
-Nace en Neuilly, cerca de París, la escritora Anaïs Nin (1903-l977). Adquirió fama por sus diarios de vida (siete tomos), y sus cinco novelas, reunidas en 'Ciudades
interiores'. Sus temas: la expresión femenina, el erotismo y la identidad sexual. Su relación con Henry Miller también marcaron su escritura.
24 de febrero:
Día de la Bandera.
EFEMÉRIDES DE ENERO
1 de enero:
Día Internacional de la Paz.
5 de enero:
-Nace Juana de Arco, heroína francesa (1412-1431). Llamada la Doncella de Orleáns, se puso al frente del ejército de Francia para luchar contra los
ingleses. Al caer en poder de los enemigos fue quemada viva. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920.
-Muere en México la famosa fotógrafa italiana Tina Modotti (1896-1942).
8 de enero:
Fallece la escritora española Carmen Conde (1907-1996). Fue la primera mujer que ingresó a la Real Academia de la Lengua, sentando un precedente en la historia
de las letras españolas.
9 de enero:
-Nace Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora, filósofa y feminista, autora de 'El Segundo Sexo'.Es considerada una de las figuras más emblemáticas
del feminismo contemporáneo.
-Muere Gabriela Mistral (1889-1957), poeta y escritora chilena. Es la única escritora latinoamericana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, galardón que obtuvo en
1945.
13 de enero:
En Yucatán, México, se inicia el I Congreso Feminista Nacional, convocado por el general Salvador Alvarado, gobernador de este estado (1916).
15 de enero:
Rosa Luxemburgo (1870-1919), revolucionaria alemana de origen polaco, es asesinada por la policía. Periodista y escritora, fundó el movimiento revolucionario
espartaquista junto a Kart Liebknecht y Clara Zetkin.
19 de enero:
Muere Françoise Giroud (1916-2003), destacada figura del periodismo, las letras y la política francesa. Fue cofundadora del semanario 'L’Express'.
22 de enero:
Día Internacional de la Libertad.
24 de enero:
Fallece Leona Vicario (1789-1842), patriota mexicana que tuvo una importante actuación durante las guerras de la independencia.
25 de enero:
Nace la escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), una de las figuras más representativas de la novelística inglesa experimental y de la narrativa moderna a
nivel mundial.
31 de enero:
Nace Ana Pavlova (1885-1931), célebre bailarina rusa. Se convirtió en una leyenda viviente con el solo 'La muerte del cisne', coreografía realizada
especialmente para ella por el famoso coreógrafo Fokine, con música de Saint-Sans.
EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE
1 de diciembre:
Día Internacional de Lucha contra el Sida.
2 de diciembre:
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
3 de diciembre:
-Muere la pintora mexicana María Izquierdo (1955).
-Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
5 de diciembre:
Día Internacional del Voluntariado.
10 de diciembre:
Día Internacional de los Derechos Humanos.
12 de diciembre:
Día de la Virgen de Guadalupe.
16 de diciembre:
Nace en Toluca, estado de México (1909) la periodista Adelina Zendejas.
18 de diciembre:
Día Internacional del y la Migrante.
19 de diciembre:
Secuestro de Alaíde Foppa, una de las fundadoras de la revista 'Fem' (1980).
27 de diciembre:
Fallece Concha Michel (1899).
28 de diciembre:
Nace Elvira Vargas Rivero (1908).
EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE
1 de noviembre:
Día de Todos los Santos.
2 de noviembre:
-Día de Muertos.
-Nace en México Luisa Josefina Hernández Lavalle (1928), destacada dramaturga y novelista, Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2002.
3 de noviembre:
En Francia, Olympe de Gouges (1748-1793) es condenada a morir en la guillotina por 'traidora a la revolución'.
7 de noviembre:
Nace en Varsovia Marie Slodowska Curie (1867-1934). Científica de vocación, estudió en la Sorbona de París. Fue
la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903, que compartió con su marido Pierre Curie
y con el francés H. Becquerel. Fue la primera mujer en ser aceptada como profesora en la Sorbona. En 1911 recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio.
-En Durango,
México, nace Nellie Francisca Campobello (1909-1986), destacada bailarina, coreógrafa, escritora y promotora cultural.
-La médica egipcia Aida Seif El Dawla, recibe el premio anual (2003) de Human Rights Watch, organización que defiende los derechos humanos en el mundo.
La activista fue reconocida por su lucha en contra de las leyes opresoras del fundamentalismo religioso sobre las mujeres egipcias y del Medio Oriente.
12 de noviembre:
Juana Inés Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, nace en San Miguel Nepantla, México
(1651-1695). Escritora, poeta, filósofa y pensadora, fue declarada 'La décima musa', por sus amplios conocimientos enciclopédicos.
13 de noviembre:
La cientíífica estadounidense Rosalyn Susman Yalow (1921) comparte el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1977 con el
científico Solomon Beron.
14 de noviembre:
En Burdeos, fallece Flora Tristán (1803-1844). Revolucionaria socialista y feminista francesa, postuló la organización de los
trabajadores, adelantándose a las ideas de Marx y Engels
20 de noviembre:
Día de la Revolución Mexicana.
22 de noviembre:
Nace en Argentina, Cecilia Grierson (1859-1934). En 1889 fue la primera mujer que se graduó como médica
ginecóloga.
-El nuevo Código civil turco (2001) considera la igualdad de las mujeres respecto de los hombres en todos los ámbitos de la sociedad
luego de un proceso de revisión llevado a cabo por el Parlamento. Uno de los cambios logrados es el derecho de las mujeres a tener un trabajo remunerado sin autorización del marido.
25 de noviembre:
En Colombia, durante la realización del I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1981), se acuerda crear el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para llamar la atención sobre la violencia en contra de las mujeres y en memoria
de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Miraval, asesinadas por la dictadura de Trujillo el 25 de noviembre de 1962.
27 de noviembre:
Nace en Mérida, México, Beatriz Peniche (1897-1976), una de las tres primeras mujeres diputadas de México. Esto lo
logró en 1922, en virtud de una disposición del gobernador del Estado de Yucatán, Enrique Carrillo Puerto, quien otorgó el voto a las mujeres
para las elecciones municipales y estatales.
EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
2 de octubre:
¡N0 se olvida! Matanza de estudiantes en Tlatelolco ordenada por el
entonces presidente
Díaz Ordaz (1968).
8 de octubre:
Fallece en México la pintora española Remedios Varo (1908-1963).
10 de octubre:
En Michoac´n es fusilada Gertrudis Bocanegra (1765-1817), patriota comprometida con la causa independentista de M&ecute;xico
11 de octubre:
Nace en Bolivia, Adela Zamudio (1854-1928). Escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres.
12 de octubre:
Día de la raza.
14 de octubre:
En Alemania nace Hannah Arendt (1906-1975), una de las intelectuales más importantes del siglo XX. Brillante filósofa, fue alumna de
Martin Heidegger.
15 de octubre:
Día Internacional de las Mujeres Rurales.
17 de octubre:
Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se consagra el derecho de las mujeres mexicanas de acceder al sufragio (1953).
19 de octubre:
-En México aparece 'Las hijas del Anáhuac', primer periódico escrito y dirigido por mujeres (1873).
-Digna Ochoa,
abogada mexicana y defensora de los derechos humanos (1964-2000), es asesinada de dos tiros en su oficina de la Ciudad de México.
25 de octubre:
La poeta Alfonsina Storni (1892-1938), al contraer cáncer, se suicida ahogándose en las aguas de Mar del Plata.
27 de octubre:
Nace en Boston, Estados Unidos, la poeta Sylvia Plath (1932-1963).
EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE
4 de septiembre:
Olympia de Gouges da a conocer su 'Declaración de
los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana' (1791), pues consideraba que las mujeres habían sido excluidas en la versión de 1789.
8 de septiembre:
Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres
16 de septiembre:
Día de la Independencia de México
28 de septiembre:
Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
EFEMÉRIDES DE AGOSTO
2 de agosto:
Nace en Lima la escritora chilena Isabel Allende (1942).
5 de agosto:
Muere en Los Angeles Marilyn Monroe (1962).
7 de agosto:
En Xalapa, Ver. nace Guadalupe Alvarez Navega (1927), reconocida mexicana orientada a la educación especial para la niñez con
discapacidad.
9 de agosto:
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
12 de agosto:
Día Internacional de la Juventud.
15 de agosto:
-Nace en España la escritora Carmen Conde (1907-1996).
-Muere en México, María Luisa Ocampo Heredia (-1974).
Generación de mujeres que luchó por los derechos de ciudadanía.
16 de agosto:
En 1918 en la Ciudad de México se funda el Centro Radical Femenino, ligado al anarcosindicalismo
17 de agosto:
Nace en Udine, Italia, Assunta Adelaide Luigia Modotti, conocida como Tina Modotti (1896-1942).
21 de agosto:
-Nace la escritora mexicana Elena Garro (1920-1998), una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX.Sus libros se
enmarcan dentro de la corriente del realismo mágico. Posteriormente, su obra adquiere un tono más reivindicativo y feminista.
-Muere en México, Carmen Serdán Alatriste (1875-1948), maestra y activa revolucionaria.
28 de agosto:
Día del Anciano y de la Anciana.
30 de agosto:
Nace Mary Shelley (1797-1851) escritora inglesa, autora del clásico de la novela gótica 'Frankenstein o el moderno Prometeo' (1818).
Fue hija de la escritora Mary Wollstonecraft, precursora feminista y autora de 'Vindicación de los derechos de la mujer', libro publicado en 1792.
31 de agosto:
-Nace la pedagoga italiana María Montessori (1879-1952).Puso en práctica su célebre método de enseñanza
basado en fundamentos psicopedagógicos: respeto a la individualidad, libertad, y una educación orientada a desarrollar los sentidos y la inteligencia por medio de juegos y ejercicios.
-Día del Blog.
EFEMÉRIDES DE JULIO
4 de julio:
Nace en Taxco, México, la escritora y periodista Laureana Wrigth de
Kleinhans (1846-1896),
fundadora y directora en 1884 de la revista feminista 'Violetas del Anáhuac'
5 de julio:
Nace en Sajonia, Alemania, Clara Zetkin (1857-1933), destacada líder histórica de la socialdemocracia alemana. Organizó la I
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
6 de julio:
Nace Frida Kahlo (1907-1954). Es, en la actualidad, sinónimo de valor, audacia, libertad, y uno de los pilares del arte mexicano de todos los
tiempos
11 de julio:
Día Mundial de la Población
16 de julio:
Muere Elsa M. Chaney (1930-2000), relevante feminista y profesora universitaria estadounidense; doctora en Ciencias Políticas, aportó
estudios sobre las mujeres de América Latina
22 de julio:
Día Internacional por la Valorización del Trabajo Doméstico
25 de julio:
Día Internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y del Caribe
26 de julio:
Muere María Eva Duarte, más conocida como Evita Perón (1919-1952), se convirtió en la más estrecha
colaboradora de su esposo Juan Domingo Perón durante su gobierno
EFEMÉRIDES DE JUNIO
2 de junio:
Fallece Adela Zamudio, escritora boliviana (1854-1928). En su memoria, el
día de su
nacimiento, 11 de octubre, fue declarado 'Día de la Mujer Boliviana'
5 de junio:
Día Mundial del Medio Ambiente
7 de junio:
-Día de la Libertad de Expresión y Prensa
-Nace la escritora y periodista Dolores Jiménez y Muro (1850-1925), ferviente defensora
de la Revolución Mexicana
10 de junio:
'Halconazo' o Jueves de Corpus (1971). Matanza de estudiantes por Los Halcones, grupo paramilitar creado por el ex presidente en México
Díaz Ordaz a finales de su sexenio
12 de junio:
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
20 de junio:
-Día Mundial del Refugiado y la Refugiada
-Muere la revolucionaria socialista alemana Clara Zetkin (1857-1933). Con Rosa Luxemburgo, fue
Tercer domingo de junio:
Día del Padre
fundadora del Partido Comunista Alemán en 1918
22 de junio:
Muere Consuelo Zavala (1881-1856) en Mérida, Yucatán. Presidió el histórico I Congreso Feminista de Yucatán
efectuado en 1917
26 de junio:
-Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
-Día Internacional de Apoyo a
las Víctimas de la Tortura
28 de junio:
Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT)
30 de junio:
Fallece en México la escritora María Lombardo (1905-1964)
EFEMÉRIDES DE MAYO
1 de mayo:
Día Internacional de las Trabajadoras
3 de mayo:
Día Mundial de la Libertad de Prensa
10 de mayo:
-Día de la Madre
-Día Internacional de
la Salud Materna Libre y Voluntaria
15 de mayo:
Día de la Maestra
17 de mayo:
-Día Internacional contra la Homofobia
-Día de Internet
24 de mayo:
Día Internacional de las Mujeres por el
Desarme
28 de mayo:
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
31 de mayo:
Día Mundial sin Tabaco
Periodistas, Periodismo, Prensa |
*Informe: Periodistas están desapareciendo en México
[Ver]
*SIP: 2008 registra trece periodistas muertos en la región
[Ver]
*Guía para periodistas: Cómo sobrevivir en el 2009
[Ver]
*Diseñan seguro para proteger a bloggers de cargos de difamación
[Ver]
*Red internacional de seguridad para periodistas lanza sitio especializado
[Ver]

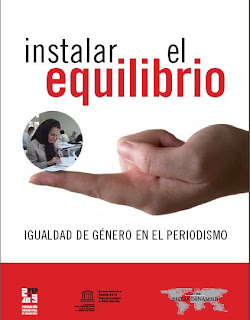


Informe sobre Periodistas en México
Periódicos y Expresión |
CICLO DE CONFERENCIAS
“ENTRE MUJERES INSURGENTES Y REVOLUCIONARIAS”
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
UNAM
Jueves 29 de abril. Mujeres insurgentes
- Josefina Hernández Téllez. La educación femenina en 1810
- Layla Sánchez Kuri. Presencia femenina en la Independencia.
- Elvira Hernández Carballido. Leona Vicario, la corresponsal de los insurgentes.
- Rosalinda Sandoval Orihuela. Los taconazos de Doña Josefa
Moderador: Vicente Castellanos Cerda
Inaugura: Maestro Arturo Guillemoud Rodríguez Vázquez
Salón 12 Edificio de Posgrado (“F), 18:00 horas, FCPyS
Viernes 30 de abril. Mujeres revolucionarias
- Rosa María Valles Ruiz. Periodista y feminista: Hermila Galindo
- Elsa Lever M. El Universal y las mujeres periodistas
- Gloria Hernández Jiménez. Mujeres, revolución y fotografía
- Francisca Robles. Los corridos y la presencia femenina
Moderadora: Noemí Luna García
Inaugura: Maestro Arturo Guillemoud Rodríguez Vázquez
Sala Lucio Mendieta, Edificio de Posgrado (“F), 18:00 horas, FCPyS
El joven de la banca del parque
 Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidianaPor Yoloxóchitl Casas ChousalPeriodista mexicana, comunicadora, escritora, editora, asesora, consultora y promotora de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones como Mujeres en los Medios de Comunicación, Observatorio Ciudadano de los Medios de Comunicación, Causa Ciudadana, APN; Comunicadores por la Democracia, A.C., Consejo Consultivo del Grupo Plural Pro Víctimas, A.C., Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, Capítulo México y Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC). Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidianaPor Yoloxóchitl Casas ChousalPeriodista mexicana, comunicadora, escritora, editora, asesora, consultora y promotora de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones como Mujeres en los Medios de Comunicación, Observatorio Ciudadano de los Medios de Comunicación, Causa Ciudadana, APN; Comunicadores por la Democracia, A.C., Consejo Consultivo del Grupo Plural Pro Víctimas, A.C., Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, Capítulo México y Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC).Las buganvillas trepan solferinas sobre las bardas y las jacarandas tiñen de lila la mañana. Mayo se ha apoderado de tus aromas. Caminas junto a tus padres las mismas dos cuadras de cada domingo hasta la iglesia y esperas, con ellos, a que el sacerdote suba al púlpito. Las lujurias del amor libre han desencadenado la maldición de pestes y enfermedades modernas que amenazan a nuestros jóvenes, como el sida y otras innombrables en este recinto libre de pecadores, predica desde su alzacuello el padre. Pero tú, reclinada, no sigues el sermón; en cambio evocas tu imagen ligera de aquella tarde tibia cuando de la mano de él, cruzarías la puerta giratoria de gruesos cristales humo y chapas doradas. La excitación mojaba sus palmas entrelazadas hasta que el timbre del ascensor anunció la llegada al piso destinado.
Hasta que lo conociste, cada domingo había sido igual. Comer con los abuelos y mirar los toros o el fútbol por televisión, elección que depende siempre del humor del abuelo. Moría el invierno y ese joven estaba sentado en la banca del parque, frente a la iglesia. El azul vibrante de su camisa se grabó en tus ojos de adolescente. Al pasar junto a él, una sonrisa se dibujó bajo su nariz recta. Un estremecimiento y tus mejillas enrojecieron.
El lunes regresaste al parque, pero no estaba. Habías perdido la esperanza de volverlo a ver, cuando el miércoles lo descubriste en el centro del jardín. Escondida tras una palmera ancha, lo observaste por un rato. Con tu mirada acariciaste su espalda, adivinarías unos muslos fuertes bajo la mezclilla y pierdes el aliento al descubrir los vellos de su pecho. Recargas un momento la nuca en el tronco para recobrar la fragancia húmeda del parque. Al mirar nuevamente, te sorprendió que caminaba hacia tí. Un inusual temblor se acunó en tus rodillas. Apenas alcanzarías a recoger la bolsa de útiles para correr ligera y perderte dos cuadras adelante. Esa noche tus manos exploraron islas y arrecifes inconquistadas hasta dejar las sábanas impregnadas de mar y espuma.
Al domingo siguiente, por primera vez, pediste a tus padres que se adelantaran. Esgrimiste cualquier pretexto, una confesión, tal vez, un momento de reflexión en el santuario. Después, prometiste, cruzarías el parque para llegar a casa de los abuelos. Tu madre salió de la iglesia del brazo de tu padre, por el pasillo central, igual que diecisiete años atrás. El silencio llenó las cúpulas del recinto. Empezaba a aquietarse la crisálida ondulante que habitaba tu estómago desde aquel día, cuando una respiración a tus espaldas te sorprendió. Volviste el cuerpo y darías con la mirada inquisidora del cura. Esquivaste esos ojos chiquitos y penetrantes que intentaron adivinar tus pensamientos. Calma, acomodas sobre tu hombro la cadena dorada del diminuto bolso limón y escapas con paso apresurado.
En el umbral de la iglesia, con la mirada del párroco clavada en tu espalda te detienes. Parpadeas para acostumbrar la vista a la brillantez de la primavera. Bajo las copas de los árboles del parque, estaba sentado el joven de la banca. Cruzas la calle. Muy cerca de él, meces las caderas para que el vuelo de la falda ondule en un ligero vaivén. Te guiñe un ojo y sientes que tus lóbulos palpitan al ritmo acelerado de tu corazón. Dos pasos le bastan para darte alcance. Susurra un hola en tono tan grave, que detienes el andar. Tu hombro desnudo roza su brazo.
En el primer encuentro, se reconocieron vecinos. Durante la lenta caminata por el parque le contaste de tus monótonos domingos de toros y abuelos. Con su voz de gruta, en la que te perdías y no hallabas retorno, te habló del cine de Truffaut y las odas de Neruda. El fin del parque estaba cerca. Un roce de palmas y dedos y una promesa: mañana a las cinco.
Tras la siguiente misa dominical, corriste a la banca del parque. Él te esperaba. Ocultos por la sombra de la palmera, se mira en el fondo de tus ojos mientras sus manos recorren tu talle. Se inclina, se rozan los labios. Tu cintura se quiebra en su abrazo y una mano firme se posa en tu seno. Quisiste esquivar la caricia pero él te apretó contra su pelvis. Las horas se derretieron más rápido desde ese momento. La oscuridad de los cines y los minutos robados a la biblioteca no bastaron para dar rienda suelta a los intensos momentos de humedad y sopor.
Esas tardes dejaron un extraño brillo en tu mirada y la rutina dominguera empezaría a incomodarte. Durante las homilías, el cura no cejaría en advertir a la juventud respecto de los castigos divinos que se sufren al caer en las tentaciones que cada fin de siglo se vuelven más atractivas y también más peligrosas. El murmullo adormecedor del Ave María ya no te atrae. Sólo piensas en el joven de la banca del parque.
Con pasos indecisos llegarías hasta la puerta de la habitación del hotel. Él la abriría con suavidad; te abrazará por las caderas y una lucecita desde el buró izquierdo parpadearía tímidamente. Esa tarde templada cediste a tus miedos. Las aguas se tiñeron de rojo, sentencia el padre Justo como cada semana, fue el castigo divino que la humanidad necesitó para retomar el rumbo de Dios. Su olor de maderos te cosquillearía la nariz y su lengua juguetona te inflamaría los sentidos. Hincada en el reclinatorio, evocas sus dedos recorriendo tu espalda hasta enredarse en tu cabellera castaña. Te despojaría de la blusa y, a fuerza de besos, habría deslizado las cintas del sostén para posar su boca sobre una cereza tierna. Nuevas lluvias de fuego se ciernen sobre este fin de siglo, clama el párroco, nuevas penas acechan a quienes transgreden las leyes del Divino. Y el calor de su cuerpo te abrasa. Cierras los ojos, trenzas las manos. El recuerdo del beso arrebatado, te sofoca. Revives el momento en que te tiende sobre las sábanas y la electricidad del roce de sus dedos en el arco de tus rodillas. La abstinencia ante la tentación de la lujuria y los placeres mundanos, dice la voz desde el púlpito. Y no hallas el contrapeso para esa sensación que inicia justo atrás del ombligo y te invade por dentro hasta estallar en tus pezones erectos. Tu respiración se corta. Las plegarias dominicales envuelven el silencio apenas roto por algún susurro. Te miras tendida en esa cama tibia mientras sus labios húmedos recorren tu virginal vientre. En tus dedos tejidos aprehendes el suspiro profundo que se escapa por entre tus labios al reavivar el instante en que la punta de su lengua acaricia tu caracola rosada e impaciente. La abstinencia frente al sexo, retumba por las cóncavas paredes del templo y el Yo pecador apacigua las almas. Las culpas se fueron. Muy dentro de ti, la firme sensación de su miembro viril que te descubre, palpitaría. Con suavidad se fundirían en ese abrazo rítmico de piernas y caderas y jadeos y sudores. En el piso, sobre tu falda del uniforme, descansaba su camisa azul. Al persignarte, recoges de tu frente una gota de sudor que depositas en tus labios.
Tus padres se alejan y tu rostro se ilumina con una sonrisa. Pueden irse en paz, absolvió el padre, la misa ha terminado.
[ Enlace permanente ]

0 Comentarios:
Enlaces a este post:
<< Ir a Inicio
Posts Anteriores
|
 Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidiana
Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidiana