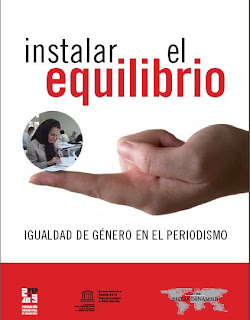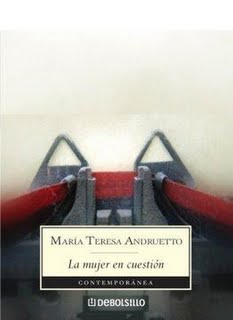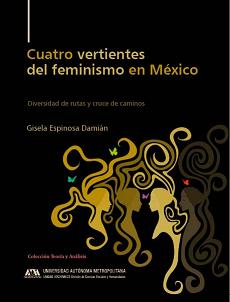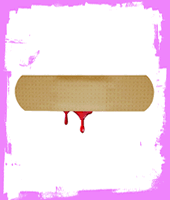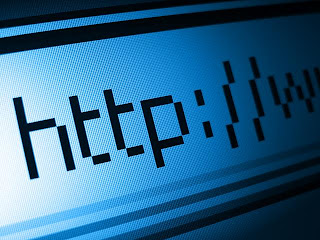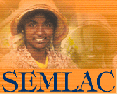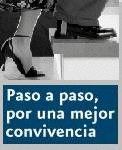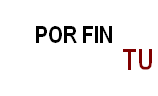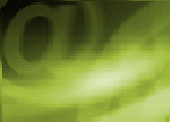EFEMÉRIDES DE ABRIL
4 de abril:
Día Internacional contra la Prostitución Infantil
7 de abril:
-Día Mundial de la Salud
-Nace en París Flora Tristán (1803)
-Nace en Chile Gabriela Mistral (1889), premio Nobel 1945
-Nace Victoria Ocampo, escritora (1870)
22 de abril:
Día Internacional de la Tierra
28 de abril:
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
30 de abril:
Día de la Niña
EFEMÉRIDES DE MARZO
1 de marzo:
Nace en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Alvarez (1924-1993), más conocida como Mercedes Valdivieso. En 1961 publica 'La Brecha', considerada como la primera novela feminista de Latinoamérica.
4 de marzo:
En México muere Adelina Zendejas (1909-1993), periodista, escritora y defensora de los derechos de las mujeres.
5 de marzo:
En Dijon fallece Gabrielle Suchon (1703), notable filósofa francesa, autora del Tratado de la moral y de la política (1693), la primera obra explícitamente filosófica escrita por una mujer en el mundo.
8 de marzo:
-Día Internacional de la Mujer
-En la ciudad de Melo, Uruguay, nace Juana Fernández Morales (1895-1980), poeta conocida mundialmente como Juana de Ibarbourou, o 'Juana de América'. Se la considera una de las figuras clave de la poesía hispanoamericana contemporánea.
14 de marzo:
Nace, en la Ciudad de México, Matilde Montoya (1857-1938). Fue la primera mujer que recibió el título de médica cirujana en 1887.
16 de marzo:
La pacifista estadounidense Rachel Corrie es arrollada (2003) por una excavadora militar en Gaza, cuando actuaba como 'escudo humano' para impedir la demolición de la casa de un médico de la localidad de Rafah.
19 de marzo:
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, anuncia su retiro del cargo (2002), luego de conocerse las presiones del gobierno de Estados Unidos para que dejara el cargo, por considerarla una persona 'molesta' para sus intereses.
20 de marzo:
La escritora estadounidense Harriet Beecher-Stowe (1811-1896), publica 'La Cabaña del Tío Tom' (1852), novela que se convierte en el manifiesto antiesclavista de su época.
21 de marzo:
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
23 de marzo:
Nace en Iquique, Chile, Elena Caffarena (1903-2003), figura emblemática del feminismo chileno.
28 de marzo:
-Nace Teresa de Ávila (1515-1582), conocida como Santa Teresa de Jesús, y una de las grandes místicas de su época.
-En 1915 Emma Goldman (1869-1940), anarquista rusa, es arrestada en Estados Unidos por explicar a una audiencia sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Fue considerada por el director de FBI, Edgar Hoover, 'la mujer más peligrosa de América', ordenando su expulsión del país.
30 de marzo:
-Día Internacional de las Empleadas del Hogar.
-En 2003 Doce calles de un sector urbano de Santo Domingo son bautizadas con los nombres de 12 mujeres que tuvieron una actuación en el campo de la enseñanza, las letras, artes y en la causa de los derechos de las mujeres.
31 de marzo:
Día Mundial del Agua.
EFEMÉRIDES DE FEBRERO
4 de febrero:
-Se suicida Violeta Parra (1917-1967), cantautora, recopiladora del
folklore y artista plástica chilena, y una de las figuras más relevantes de la cultura latinoamericana. Autora de un centenar de canciones, donde destaca 'Gracias a la Vida'.
-Día Mundial contra el
Cáncer.
5 de febrero:
Día de la Promulgación de la Constitución Mexicana.
6 de febrero:
Día contra la Mutilación Genital Femenina (Ablación).
7 de febrero:
La inglesa Ellen McArthur da la vuelta al mundo en velero en 72 días, 14 horas, rompiendo récord mundial (2005).
10 de febrero:
A la edad de 30 años se suicida la poeta y novelista estadounidense Silvia Plath (1932-1963), una de las figuras más relevantes del panorama literario de
Estados Unidos. La esclavitud de la condición femenina y la pasión de la inspiración poética, fueron temas recurrentes en su escritura.
11 de febrero:
Antonieta Rivas Mercado (1900-1931), escritora y destacada promotora cultural mexicana, pone fin a su vida. Su nombre está ligado a una época de
efervescencia política y cultural.
-Día Internacional del Enfermo y la Enferma.
12 de febrero:
Nace Lou Andreas-Salomé (1861-1937), filósofa alemana, discípula de Freud y amiga de Nietzsche. Interesada por la historia de las religiones y del
arte, la filosofía y la literatura clásica. Fue la única mujer aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Su relación con Nietzsche duró cerca de 43 años y fue básicamente
platónica. Tuvo una relación pasional con el poeta Rainer María Rilke.
16 de febrero:
Nace, en Nueva York, Susan Sontag (1933), una de las figuras intelectuales de mayor peso de occidente. Su multifácetica carrera como escritora abarca la novela, el
ensayo y la crítica de arte y cine. Es conocida por su activa disidencia política al convertirse en una mordaz opositora del gobierno de Bush.
21 de febrero:
A los 54 años muere la escritora inglesa Mary Shelley (1797-1851), autora de 'Frankenstein' o el 'Moderno Prometeo' (1818), novela clásica del género
gótico. También escribió la novela futurista 'The last man'. Editora de las obras del poeta Séller, con quien se casó. Fue hija del filósofo, literato, periodista e historiador William Godwin y
de la escritora feminista Mary Wollstonecraft.
-Nace en Neuilly, cerca de París, la escritora Anaïs Nin (1903-l977). Adquirió fama por sus diarios de vida (siete tomos), y sus cinco novelas, reunidas en 'Ciudades
interiores'. Sus temas: la expresión femenina, el erotismo y la identidad sexual. Su relación con Henry Miller también marcaron su escritura.
24 de febrero:
Día de la Bandera.
EFEMÉRIDES DE ENERO
1 de enero:
Día Internacional de la Paz.
5 de enero:
-Nace Juana de Arco, heroína francesa (1412-1431). Llamada la Doncella de Orleáns, se puso al frente del ejército de Francia para luchar contra los
ingleses. Al caer en poder de los enemigos fue quemada viva. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920.
-Muere en México la famosa fotógrafa italiana Tina Modotti (1896-1942).
8 de enero:
Fallece la escritora española Carmen Conde (1907-1996). Fue la primera mujer que ingresó a la Real Academia de la Lengua, sentando un precedente en la historia
de las letras españolas.
9 de enero:
-Nace Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora, filósofa y feminista, autora de 'El Segundo Sexo'.Es considerada una de las figuras más emblemáticas
del feminismo contemporáneo.
-Muere Gabriela Mistral (1889-1957), poeta y escritora chilena. Es la única escritora latinoamericana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, galardón que obtuvo en
1945.
13 de enero:
En Yucatán, México, se inicia el I Congreso Feminista Nacional, convocado por el general Salvador Alvarado, gobernador de este estado (1916).
15 de enero:
Rosa Luxemburgo (1870-1919), revolucionaria alemana de origen polaco, es asesinada por la policía. Periodista y escritora, fundó el movimiento revolucionario
espartaquista junto a Kart Liebknecht y Clara Zetkin.
19 de enero:
Muere Françoise Giroud (1916-2003), destacada figura del periodismo, las letras y la política francesa. Fue cofundadora del semanario 'L’Express'.
22 de enero:
Día Internacional de la Libertad.
24 de enero:
Fallece Leona Vicario (1789-1842), patriota mexicana que tuvo una importante actuación durante las guerras de la independencia.
25 de enero:
Nace la escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), una de las figuras más representativas de la novelística inglesa experimental y de la narrativa moderna a
nivel mundial.
31 de enero:
Nace Ana Pavlova (1885-1931), célebre bailarina rusa. Se convirtió en una leyenda viviente con el solo 'La muerte del cisne', coreografía realizada
especialmente para ella por el famoso coreógrafo Fokine, con música de Saint-Sans.
EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE
1 de diciembre:
Día Internacional de Lucha contra el Sida.
2 de diciembre:
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
3 de diciembre:
-Muere la pintora mexicana María Izquierdo (1955).
-Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
5 de diciembre:
Día Internacional del Voluntariado.
10 de diciembre:
Día Internacional de los Derechos Humanos.
12 de diciembre:
Día de la Virgen de Guadalupe.
16 de diciembre:
Nace en Toluca, estado de México (1909) la periodista Adelina Zendejas.
18 de diciembre:
Día Internacional del y la Migrante.
19 de diciembre:
Secuestro de Alaíde Foppa, una de las fundadoras de la revista 'Fem' (1980).
27 de diciembre:
Fallece Concha Michel (1899).
28 de diciembre:
Nace Elvira Vargas Rivero (1908).
EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE
1 de noviembre:
Día de Todos los Santos.
2 de noviembre:
-Día de Muertos.
-Nace en México Luisa Josefina Hernández Lavalle (1928), destacada dramaturga y novelista, Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2002.
3 de noviembre:
En Francia, Olympe de Gouges (1748-1793) es condenada a morir en la guillotina por 'traidora a la revolución'.
7 de noviembre:
Nace en Varsovia Marie Slodowska Curie (1867-1934). Científica de vocación, estudió en la Sorbona de París. Fue
la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903, que compartió con su marido Pierre Curie
y con el francés H. Becquerel. Fue la primera mujer en ser aceptada como profesora en la Sorbona. En 1911 recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio.
-En Durango,
México, nace Nellie Francisca Campobello (1909-1986), destacada bailarina, coreógrafa, escritora y promotora cultural.
-La médica egipcia Aida Seif El Dawla, recibe el premio anual (2003) de Human Rights Watch, organización que defiende los derechos humanos en el mundo.
La activista fue reconocida por su lucha en contra de las leyes opresoras del fundamentalismo religioso sobre las mujeres egipcias y del Medio Oriente.
12 de noviembre:
Juana Inés Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, nace en San Miguel Nepantla, México
(1651-1695). Escritora, poeta, filósofa y pensadora, fue declarada 'La décima musa', por sus amplios conocimientos enciclopédicos.
13 de noviembre:
La cientíífica estadounidense Rosalyn Susman Yalow (1921) comparte el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1977 con el
científico Solomon Beron.
14 de noviembre:
En Burdeos, fallece Flora Tristán (1803-1844). Revolucionaria socialista y feminista francesa, postuló la organización de los
trabajadores, adelantándose a las ideas de Marx y Engels
20 de noviembre:
Día de la Revolución Mexicana.
22 de noviembre:
Nace en Argentina, Cecilia Grierson (1859-1934). En 1889 fue la primera mujer que se graduó como médica
ginecóloga.
-El nuevo Código civil turco (2001) considera la igualdad de las mujeres respecto de los hombres en todos los ámbitos de la sociedad
luego de un proceso de revisión llevado a cabo por el Parlamento. Uno de los cambios logrados es el derecho de las mujeres a tener un trabajo remunerado sin autorización del marido.
25 de noviembre:
En Colombia, durante la realización del I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1981), se acuerda crear el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para llamar la atención sobre la violencia en contra de las mujeres y en memoria
de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Miraval, asesinadas por la dictadura de Trujillo el 25 de noviembre de 1962.
27 de noviembre:
Nace en Mérida, México, Beatriz Peniche (1897-1976), una de las tres primeras mujeres diputadas de México. Esto lo
logró en 1922, en virtud de una disposición del gobernador del Estado de Yucatán, Enrique Carrillo Puerto, quien otorgó el voto a las mujeres
para las elecciones municipales y estatales.
EFEMÉRIDES DE OCTUBRE
2 de octubre:
¡N0 se olvida! Matanza de estudiantes en Tlatelolco ordenada por el
entonces presidente
Díaz Ordaz (1968).
8 de octubre:
Fallece en México la pintora española Remedios Varo (1908-1963).
10 de octubre:
En Michoac´n es fusilada Gertrudis Bocanegra (1765-1817), patriota comprometida con la causa independentista de M&ecute;xico
11 de octubre:
Nace en Bolivia, Adela Zamudio (1854-1928). Escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres.
12 de octubre:
Día de la raza.
14 de octubre:
En Alemania nace Hannah Arendt (1906-1975), una de las intelectuales más importantes del siglo XX. Brillante filósofa, fue alumna de
Martin Heidegger.
15 de octubre:
Día Internacional de las Mujeres Rurales.
17 de octubre:
Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se consagra el derecho de las mujeres mexicanas de acceder al sufragio (1953).
19 de octubre:
-En México aparece 'Las hijas del Anáhuac', primer periódico escrito y dirigido por mujeres (1873).
-Digna Ochoa,
abogada mexicana y defensora de los derechos humanos (1964-2000), es asesinada de dos tiros en su oficina de la Ciudad de México.
25 de octubre:
La poeta Alfonsina Storni (1892-1938), al contraer cáncer, se suicida ahogándose en las aguas de Mar del Plata.
27 de octubre:
Nace en Boston, Estados Unidos, la poeta Sylvia Plath (1932-1963).
EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE
4 de septiembre:
Olympia de Gouges da a conocer su 'Declaración de
los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana' (1791), pues consideraba que las mujeres habían sido excluidas en la versión de 1789.
8 de septiembre:
Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres
16 de septiembre:
Día de la Independencia de México
28 de septiembre:
Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
EFEMÉRIDES DE AGOSTO
2 de agosto:
Nace en Lima la escritora chilena Isabel Allende (1942).
5 de agosto:
Muere en Los Angeles Marilyn Monroe (1962).
7 de agosto:
En Xalapa, Ver. nace Guadalupe Alvarez Navega (1927), reconocida mexicana orientada a la educación especial para la niñez con
discapacidad.
9 de agosto:
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
12 de agosto:
Día Internacional de la Juventud.
15 de agosto:
-Nace en España la escritora Carmen Conde (1907-1996).
-Muere en México, María Luisa Ocampo Heredia (-1974).
Generación de mujeres que luchó por los derechos de ciudadanía.
16 de agosto:
En 1918 en la Ciudad de México se funda el Centro Radical Femenino, ligado al anarcosindicalismo
17 de agosto:
Nace en Udine, Italia, Assunta Adelaide Luigia Modotti, conocida como Tina Modotti (1896-1942).
21 de agosto:
-Nace la escritora mexicana Elena Garro (1920-1998), una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX.Sus libros se
enmarcan dentro de la corriente del realismo mágico. Posteriormente, su obra adquiere un tono más reivindicativo y feminista.
-Muere en México, Carmen Serdán Alatriste (1875-1948), maestra y activa revolucionaria.
28 de agosto:
Día del Anciano y de la Anciana.
30 de agosto:
Nace Mary Shelley (1797-1851) escritora inglesa, autora del clásico de la novela gótica 'Frankenstein o el moderno Prometeo' (1818).
Fue hija de la escritora Mary Wollstonecraft, precursora feminista y autora de 'Vindicación de los derechos de la mujer', libro publicado en 1792.
31 de agosto:
-Nace la pedagoga italiana María Montessori (1879-1952).Puso en práctica su célebre método de enseñanza
basado en fundamentos psicopedagógicos: respeto a la individualidad, libertad, y una educación orientada a desarrollar los sentidos y la inteligencia por medio de juegos y ejercicios.
-Día del Blog.
EFEMÉRIDES DE JULIO
4 de julio:
Nace en Taxco, México, la escritora y periodista Laureana Wrigth de
Kleinhans (1846-1896),
fundadora y directora en 1884 de la revista feminista 'Violetas del Anáhuac'
5 de julio:
Nace en Sajonia, Alemania, Clara Zetkin (1857-1933), destacada líder histórica de la socialdemocracia alemana. Organizó la I
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
6 de julio:
Nace Frida Kahlo (1907-1954). Es, en la actualidad, sinónimo de valor, audacia, libertad, y uno de los pilares del arte mexicano de todos los
tiempos
11 de julio:
Día Mundial de la Población
16 de julio:
Muere Elsa M. Chaney (1930-2000), relevante feminista y profesora universitaria estadounidense; doctora en Ciencias Políticas, aportó
estudios sobre las mujeres de América Latina
22 de julio:
Día Internacional por la Valorización del Trabajo Doméstico
25 de julio:
Día Internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y del Caribe
26 de julio:
Muere María Eva Duarte, más conocida como Evita Perón (1919-1952), se convirtió en la más estrecha
colaboradora de su esposo Juan Domingo Perón durante su gobierno
EFEMÉRIDES DE JUNIO
2 de junio:
Fallece Adela Zamudio, escritora boliviana (1854-1928). En su memoria, el
día de su
nacimiento, 11 de octubre, fue declarado 'Día de la Mujer Boliviana'
5 de junio:
Día Mundial del Medio Ambiente
7 de junio:
-Día de la Libertad de Expresión y Prensa
-Nace la escritora y periodista Dolores Jiménez y Muro (1850-1925), ferviente defensora
de la Revolución Mexicana
10 de junio:
'Halconazo' o Jueves de Corpus (1971). Matanza de estudiantes por Los Halcones, grupo paramilitar creado por el ex presidente en México
Díaz Ordaz a finales de su sexenio
12 de junio:
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
20 de junio:
-Día Mundial del Refugiado y la Refugiada
-Muere la revolucionaria socialista alemana Clara Zetkin (1857-1933). Con Rosa Luxemburgo, fue
Tercer domingo de junio:
Día del Padre
fundadora del Partido Comunista Alemán en 1918
22 de junio:
Muere Consuelo Zavala (1881-1856) en Mérida, Yucatán. Presidió el histórico I Congreso Feminista de Yucatán
efectuado en 1917
26 de junio:
-Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
-Día Internacional de Apoyo a
las Víctimas de la Tortura
28 de junio:
Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT)
30 de junio:
Fallece en México la escritora María Lombardo (1905-1964)
EFEMÉRIDES DE MAYO
1 de mayo:
Día Internacional de las Trabajadoras
3 de mayo:
Día Mundial de la Libertad de Prensa
10 de mayo:
-Día de la Madre
-Día Internacional de
la Salud Materna Libre y Voluntaria
15 de mayo:
Día de la Maestra
17 de mayo:
-Día Internacional contra la Homofobia
-Día de Internet
24 de mayo:
Día Internacional de las Mujeres por el
Desarme
28 de mayo:
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
31 de mayo:
Día Mundial sin Tabaco
Periodistas, Periodismo, Prensa |
*Informe: Periodistas están desapareciendo en México
[Ver]
*SIP: 2008 registra trece periodistas muertos en la región
[Ver]
*Guía para periodistas: Cómo sobrevivir en el 2009
[Ver]
*Diseñan seguro para proteger a bloggers de cargos de difamación
[Ver]
*Red internacional de seguridad para periodistas lanza sitio especializado
[Ver]

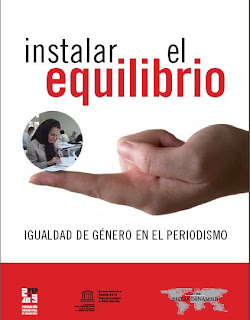


Informe sobre Periodistas en México
Periódicos y Expresión |
CICLO DE CONFERENCIAS
“ENTRE MUJERES INSURGENTES Y REVOLUCIONARIAS”
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
UNAM
Jueves 29 de abril. Mujeres insurgentes
- Josefina Hernández Téllez. La educación femenina en 1810
- Layla Sánchez Kuri. Presencia femenina en la Independencia.
- Elvira Hernández Carballido. Leona Vicario, la corresponsal de los insurgentes.
- Rosalinda Sandoval Orihuela. Los taconazos de Doña Josefa
Moderador: Vicente Castellanos Cerda
Inaugura: Maestro Arturo Guillemoud Rodríguez Vázquez
Salón 12 Edificio de Posgrado (“F), 18:00 horas, FCPyS
Viernes 30 de abril. Mujeres revolucionarias
- Rosa María Valles Ruiz. Periodista y feminista: Hermila Galindo
- Elsa Lever M. El Universal y las mujeres periodistas
- Gloria Hernández Jiménez. Mujeres, revolución y fotografía
- Francisca Robles. Los corridos y la presencia femenina
Moderadora: Noemí Luna García
Inaugura: Maestro Arturo Guillemoud Rodríguez Vázquez
Sala Lucio Mendieta, Edificio de Posgrado (“F), 18:00 horas, FCPyS
Coqueta
 Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidianaPor Yoloxóchitl Casas ChousalPeriodista mexicana, comunicadora, escritora, editora, asesora, consultora y promotora de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidianaPor Yoloxóchitl Casas ChousalPeriodista mexicana, comunicadora, escritora, editora, asesora, consultora y promotora de los derechos de las mujeres y los derechos humanos.
Ese día no fue como los demás. Una fuerte punzada la obligó a abrir los ojos y encontrarse de nuevo con su cielo empantanado y los raquíticos árboles que acababan de sembrar los trabajadores de la delegación. A pesar del rugir de autos y camiones, el Satán y la Pinta aún dormían apretujados contra el concreto de la base del puente. El Chino apenas había despertado y ya buscaba la mona y el solvente para entrar en calor. Cariñosa y aletargada, Coqueta se acercó a él. --Dame, Chinito, que todavía tengo este pinche dolor.
El sueño lo había buscado insistentemente la noche anterior, inhalando cemento en una botellita de frutsi durante varias horas. Ni los remedios de doña Rufina, la yerbera, le habían dado consuelo en esos días. El dolor penetrante que amenazaba con partirla en dos por la cadera no se atenuaba con nada. El Chino primero se preocupó, como cuando llegaba muy entrada la noche esquivando los autos veloces para refugiarse en sus brazos y hamacarse eternos entre el sopor y sobre el colchón de cartones. Luego la consintió. Le hizo el amor como perro en celo; "pus, a ver si así se te quita, ¿no?", le había dicho más urgido por sus deseos que por el bienestar de ella. Pero ni así. Entonces se sintió frustrado y la ira se convirtió en una lluvia de cachetadas y golpes secos. "Eso te pasa por tantas vergas que te meten, ¡puta! O te callas, o no respondo, ¡carajo!", vociferó al tiempo que le asestó una patada en el vientre. Coqueta se dobló y cerró los ojos. Un dolor intenso le entumeció el cuerpo.
Hacía tiempo que Coqueta y el Chino vivían bajo el puente de Ticomán. Su delgadez y poca estatura la hacían parecer una niña de diez años, pero "n'ombre, si ya tengo casi quince", le dijo a ese huesudo muchacho de rizos engrasados cuando lo conoció, "y, pus como cuatro de andar en la calle". En La Merced, ella aprendió a conseguir dinero y comida. Unos días ayudándole a don Chente, el de las cebollas; otros, pepenaba en los basureros y casi siempre se la veía coqueteando con estibadores, choferes y chalanes a quienes atendía tumbada sobre los costales de zanahorias o de pie, entre las cajas de jitomates, sin importarle los chupetones, mordidas y pellizcos que le propinaban a su infantil cuerpo. "Pos es qu’ellos me dan más por un revolcón", le decía al Chino cuando llegaba oliendo a una mezcla de sopa de verduras y caldo de pescado.
Aunque tenían poco de andar juntos, al Chino le gustaba su actitud de gato sumiso cuando él la increpaba por sus correrías. Cuando sucedía, él se envalentonaba y le cruzaba la cara con un par de bofetones que la tiraban de nalgas hacia el fondo de la base del puente. Allí, frente a los que estuvieran, la tomaba por la fuerza y luego la ofrecía. Coqueta no decía nada, sólo se limitaba a recibir los empujones de esos afortunados adormilados por el solvente o el cemento de zapatero. Cuando la sesión terminaba, ella, dócil y humilde se acercaba al Chino para ofrecerle los mendrugos de sus aventuras por La Merced, míseras dádivas que se compartían sin resentimientos.
Esa turbia mañana, Coqueta se recostó sobre la tierra y el pasto seco. Con su mano izquierda entre las piernas intentó contener esas punzadas que iban y venían como las olas de un mar embravecido. De ese mar que apenas recordaba cuando visitaron a su tío Pancho en el Puerto de Alvarado. El mismo que la obligó a callar después de haberla manoseado y en más de una ocasión meterle el pene en la boca, en el ano, en la vagina. El mismo que, ante la carencia de padre, vino a vivir a su casa y siguió abusando de ella hasta que un día, ante la indiferencia de una madre necesitada y ausente, prefirió la calle y se marchó.
El Chino la acompañó un rato sentado junto a ella mientras acariciaba su hirsuto pelambre. Bajo la playera descolorida y el pantalón naranja, adivinó las carnes flacas y los senos de chiquilla con tres redondas marcas de cigarro, muy cerca de su pezón izquierdo. Huyendo de la brillantez del día, el Chino se alejó de Coqueta. Ella se quedó allí, a merced del esmog y dos perros famélicos que se arrellanaron junto a ese costal de pellejos que despedía un fuerte olor a pegamento.
En la oscuridad, bajo el puente, se desperezaba la Pinta. Una jovencita con la cara marcada por un gran lunar solferino que escogió la calle antes que seguir soportando los azotes de un padrastro alcohólico y los lloriqueos de una madre miedosa. La Pinta quizo despertar al Satán, el tragafuegos que aprendió a escupir lumbre a muy temprana edad, pero sólo consiguió que le soltara un eructo con vahos de gasolina y se arrinconara más. El Chino trastabilló hasta sentarse junto a la joven pareja con quienes compartía ese pedazo de ciudad. Con el Satán creció, se hizo hombre y aprendió las virtudes de la mona, sus efectos contra el hambre, la desesperanza y única ventana a un mundo de lentas, muy lentas irrealidades.
Tenían meses de dormir arrullados por los motores rugientes de los trailers que hacen de la madrugada su tiempo de vigilia. Se conocieron por allí, como todos, entre los rincones lóbregos de las colonias y las carreras para ocultarse de la policía o los samaritanos que buscan la redención salvando almas torcidas. La Pinta se espabiló, caminó hacia la luz y dejó sumidos en el letargo de los solventes al tragafuego de cejas en pico y al rizado ladronzuelo de espejos de auto.
Fue entonces que la descubrió hecha un ovillo en mitad del camellón. El frutsi aún estaba cerca de su boca. "¡Ora, Chino, ven a ver a tu vieja!", le gritó la Pinta. Pero él sólo le dio la espalda y se dejó ir entre sus propias nubes. "Ora Coqueta, ya ni la chingas", le dijo. "¿Te orinaste, güey?". Con el pie la volteó hasta ponerla bocarriba. El sol en el cenit dio de lleno en esa cara adolescente. Sus ojeras se vieron más profundas. Sus labios, cenizos. La Pinta se agachó. "¿Qué, ya no te duele, güey? ¡Chale, cabrona, es sangre! ¡Chino!", gritó asustada y la sacudió. Coqueta no respondió. 
[ Enlace permanente ]

2 Comentarios:
-
At 8/7/09,
nos comenta que...
-
Dramático, realista,conmovedor y muy bien escrita esta crÓnica de la yOLO
Me alegra volver a encontrar su prosa.
Nos encontramos en Cuba hace mucho tiempo.
Mirta Rodríguez Calderón desde Santo Domingo
-
At 11/7/09,
nos comenta que...
-
Mirta, por supuesto que te recuerdo y con mucho cariño. Gracias por tus palabras llenas de afecto. Besos y espero que pronto nos encontremos.
Yolo
Enlaces a este post:
<< Ir a Inicio
Posts Anteriores
|
 Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidiana
Historias, cuentos, reflexiones y vida cotidiana